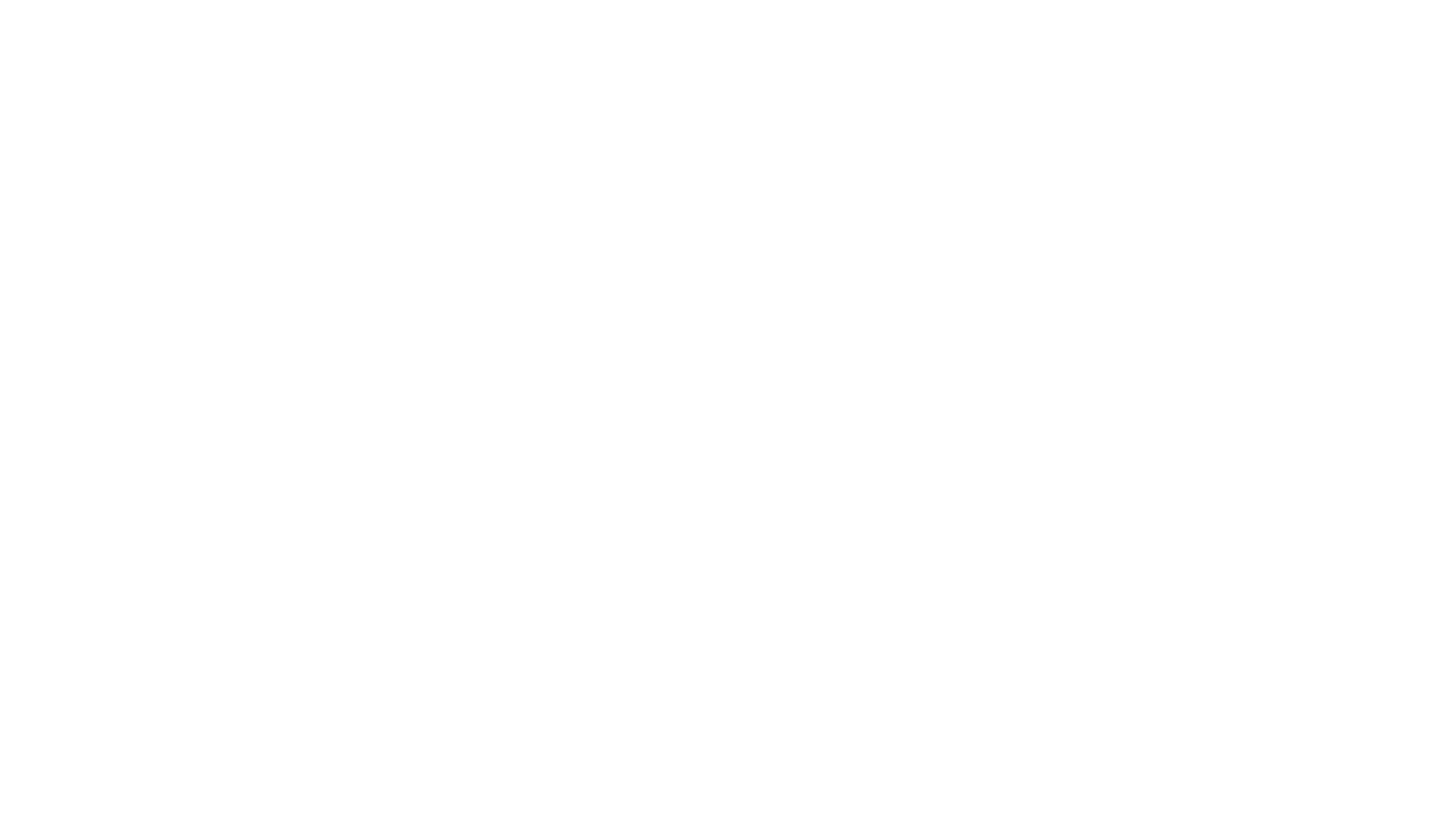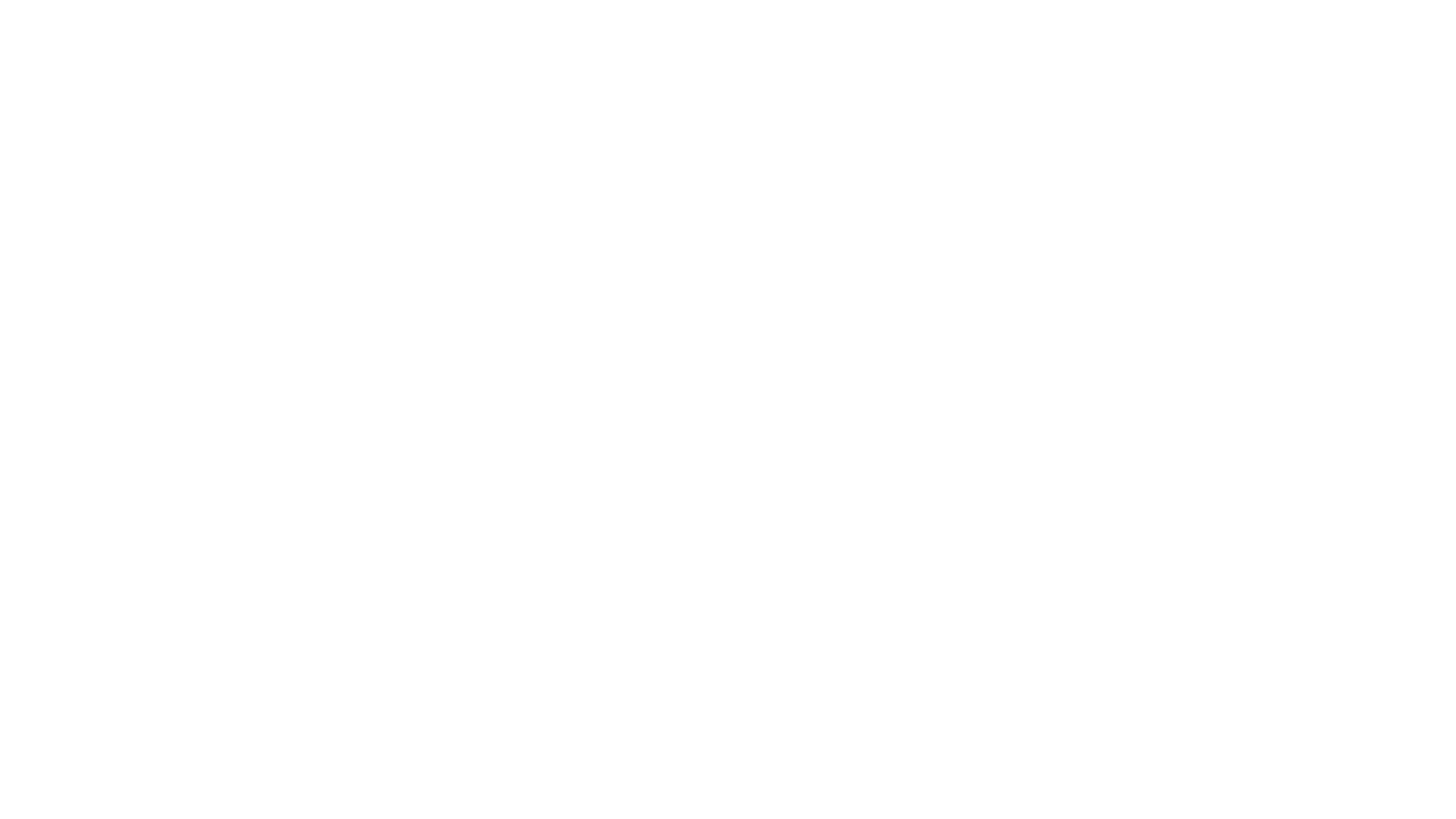Con fecha 6 de mayo de 2025, la Corte Suprema -en causa Rol N° 38.869-2024- se pronunció sobre un recurso de queja interpuesto contra los ministros integrantes de la sala tramitadora de la Corte de Apelaciones de Santiago. El recurso se fundó en las presuntas faltas graves o abusos cometidos en la sentencia interlocutoria de 12 de agosto de 2024, que rechazó una reposición deducida dentro del proceso Rol N° 10.339-2024, sobre recurso de queja, seguido ante ese tribunal de alzada.
Si bien la Corte Suprema concluye que resulta improcedente el recurso de queja que ataca una resolución que, a su vez, se pronunció sobre uno de igual naturaleza, sostiene que no puede soslayarse la manifiesta incorrección en que incurrió el tribunal de alzada al dictar la resolución por la que se declaró inadmisible el recurso de queja originalmente deducido. Por ello, procede a corregir dicha decisión.
Ahora bien, los argumentos que la Excelentísima Corte Suprema desarrolla en su sentencia dan lugar, al menos, a una serie de comentarios que resulta necesario abordar, especialmente considerando la falta de uniformidad y claridad con que, cada cierto tiempo, se abordan asuntos relativos al arbitraje comercial internacional.
De acuerdo con lo que se desprende de los antecedentes, la sala tramitadora de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió la inadmisibilidad del recurso de queja por tratarse de un arbitraje comercial internacional. En función de esa calificación, consideró que el recurso deducido era improcedente, toda vez que se dirigía contra una sentencia que, atendida su naturaleza, era susceptible de otro medio de impugnación: el recurso de nulidad regulado en el artículo 34 de la Ley N° 19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional (LACI). Sin embargo, dicho recurso no había sido interpuesto.
No obstante, la Corte Suprema en su fallo estima que la cuestión verdaderamente relevante para pronunciarse sobre la queja deducida contra el árbitro radica en que la determinación de las normas procesales básicas que rigen el procedimiento constituye una exigencia del debido proceso, en cuanto otorga certeza y seguridad jurídica a las partes y que, en el ámbito arbitral, dicha determinación se realiza -por regla general- en las bases del procedimiento, en las que prima el principio de la autonomía de la voluntad.
En esa línea, el máximo tribunal indica que dicho procedimiento debe estar preestablecido, pues de lo contrario, el proceso no estaría legalmente tramitado y, por ende, no sería debido, vulnerando así, en su esencia, la garantía contenida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.
A partir de lo anterior, la Corte Suprema sostiene que, en el caso analizado, las partes pactaron en los Estatutos Sociales que las controversias serían resueltas por un árbitro mixto, conforme a las normas del Reglamento Procesal de Arbitraje del CAM Santiago, y que en contra de las resoluciones del árbitro no procedería recurso alguno. Además, en las “Bases del Procedimiento” reiteraron su sujeción a dicho reglamento, dejando expresamente establecido que “la aplicación de la Ley N° 19.971, como subsidiaria, se resolverá en forma definitiva una vez proveída la demanda y contestación”.
Sin embargo, una vez contestada la demanda principal y la reconvencional, el tribunal arbitral no se pronunció sobre la aplicabilidad de la Ley N° 19.971 como norma supletoria, y dicha omisión no fue observada por las partes. Recién en la sentencia definitiva, el árbitro abordó el punto por primera vez, afirmando que las normas procesales aplicables al caso eran las contenidas en dicha ley. Para la Corte Suprema, esta determinación no puede ni debe surtir efecto, toda vez que el juicio fue tramitado conforme a las reglas fijadas en la audiencia de bases del procedimiento, y no con arreglo a la LACI.
De este modo, la Corte Suprema estima que aplicar las reglas de la LACI al proceso, en desmedro de las normas pactadas y seguidas en la práctica, vulnera la garantía del debido proceso, al imponer ex post un régimen recursivo no acordado por las partes.
Así, el fallo concluye que la normativa aplicable al procedimiento arbitral en cuestión es la convenida por las partes en la cláusula arbitral y en la audiencia de bases, lo que excluye la aplicación de la Ley N° 19.971. No obstante, advierte que, aun cuando se haya pactado expresamente que no procedía recurso alguno contra las decisiones del árbitro, el recurso de queja no es renunciable, y por tanto, era procedente su interposición en este contexto.
Ahora bien, si bien los fundamentos principales de la Corte Suprema se basan en argumentos atendibles y que se comparten -como lo son el debido proceso y la certeza jurídica que debe primar en todo procedimiento arbitral-, lo cierto es que algunas conclusiones del fallo dan lugar a reparos jurídicos relevantes en cuanto a la aplicación del régimen legal del arbitraje comercial internacional en Chile.
En particular, la Corte -en su análisis- parece aceptar que el contenido de la cláusula arbitral y de las bases procesales pactadas por las partes permite excluir la aplicación de la Ley N° 19.971 (en adelante, “LACI”). Sin embargo, a mi juicio, su carácter imperativo impide que dicha aplicación pueda ser dejada de lado por voluntad de las partes cuando se verifican los supuestos establecidos en el artículo 1° de la ley.
En efecto, la LACI dispone en su artículo 1°, numeral 1°, que “esta ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en Chile”. Su carácter imperativo se manifiesta con especial claridad en el numeral 3°, al establecer que “un arbitraje es internacional si” se cumplen ciertos supuestos objetivos. Esta redacción no deja margen de opción a los intervinientes: no se trata de una calificación que las partes puedan asumir o descartar según su voluntad, sino de una determinación legal. En consecuencia, verificados los presupuestos legales de internacionalidad, la aplicación del régimen de la LACI resulta obligatoria. Pretender lo contrario implicaría desconocer el valor normativo del estatuto legal aplicable, así como los estándares mínimos que dicho régimen busca asegurar en el contexto del comercio internacional, subordinando una regla imperativa al principio de autonomía, en abierta contradicción con su función reguladora.
La doctrina nacional e internacional, así como la interpretación de la Ley Modelo UNCITRAL -en la que se basa la LACI-, coinciden en que la naturaleza internacional del arbitraje no depende, en principio, de una calificación subjetiva hecha por las partes, sino que se define conforme a criterios objetivos y legalmente establecidos. Si bien la ley contempla como uno de los supuestos de internacionalidad el hecho de que las partes hayan convenido expresamente que la controversia se relaciona con más de un Estado (art. 1 numeral 3, letra c), ello constituye una vía adicional para activar el régimen internacional, y no una facultad para excluir su aplicación cuando se verifiquen los demás presupuestos objetivos establecidos en la norma.
En ese contexto, admitir que el acuerdo de las partes puede excluir la aplicación de la LACI aun cuando concurran los supuestos de hecho previstos por la ley, plantea una tensión evidente entre su carácter imperativo y la lectura extensiva de la autonomía de la voluntad acogida por el fallo. Dicha tensión se acentúa si se considera que el árbitro, pese a no haber definido oportunamente el régimen normativo aplicable -como se había previsto en las bases del procedimiento-, determinó en la sentencia definitiva que la LACI era la normativa aplicable.
Más allá de las consecuencias jurídicas que se derivan del fallo, lo cierto es que el problema de fondo radica en que nunca se abordó, en tiempo y forma, la naturaleza del arbitraje, es decir, si se trataba o no de un arbitraje comercial internacional en los términos de la Ley N° 19.971. Esta es una cuestión compleja y todavía debatida en la práctica arbitral, pero cuya definición resulta esencial, ya que de ella depende la aplicabilidad del estatuto arbitral correspondiente.
A mi juicio, en el caso concreto, la naturaleza internacional del arbitraje debió haber sido determinada por el propio tribunal arbitral mediante la tramitación de un incidente previo, de carácter procesal, que permitiera verificar si se cumplían o no los presupuestos del artículo 1° de la LACI. La ausencia de una definición expresa en ese momento procesal dio lugar a que la eventual aplicación de dicha ley se discutiera recién en la sentencia definitiva, sin que mediara una resolución clara sobre el punto ni oportunidad formal para que las partes lo debatieran.
Otro aspecto que merece atención en este caso es el modo en que se abordó el concepto de “establecimiento” de las partes en el laudo arbitral, uno de los elementos centrales para determinar la internacionalidad del arbitraje. Aunque ni la Ley N° 19.971 ni la Ley Modelo UNCITRAL definen expresamente este término, la interpretación mayoritaria -doctrinal y práctica- sostiene que el “establecimiento” no puede identificarse de manera automática con el domicilio legal o estatutario, sino que debe atender a criterios sustantivos, propios de cada caso, vinculados a la efectiva conducción de la actividad económica o comercial. Desde esta perspectiva, me parece que no resulta del todo claro, a la luz de los antecedentes, que efectivamente se haya tratado de un arbitraje internacional. Y si dicha duda persiste incluso tras el análisis posterior, ello refuerza la necesidad de que la cuestión hubiese sido resuelta oportunamente, con un pronunciamiento específico y fundado.
En este sentido, cabe preguntarse si no habría sido más adecuado que la Corte Suprema se hubiera pronunciado directamente sobre la naturaleza internacional o no del arbitraje, en lugar de centrar su análisis en lo que las partes habían pactado -o dejado de pactar- en la cláusula arbitral o en las bases del procedimiento. En efecto, si se daba alguno de los supuestos del artículo 1°, la aplicación de la LACI resultaba obligatoria, con independencia de la voluntad de las partes, pues su régimen no es de disponibilidad.
Incluso si la cláusula arbitral o las bases procesales hubieran excluido expresamente la aplicación de la LACI, dicha exclusión no sería jurídicamente válida si se cumplían los elementos de internacionalidad definidos por la ley. Esta es precisamente la razón por la cual la determinación sobre la naturaleza del arbitraje debió haberse resuelto en forma previa, clara y motivada, evitando que su aplicación quedara entregada a la voluntad de las partes o introducida implícitamente al final del procedimiento. Solo un pronunciamiento oportuno y fundado sobre esta materia permite resguardar adecuadamente el principio de legalidad y las garantías propias del debido proceso en el arbitraje internacional.