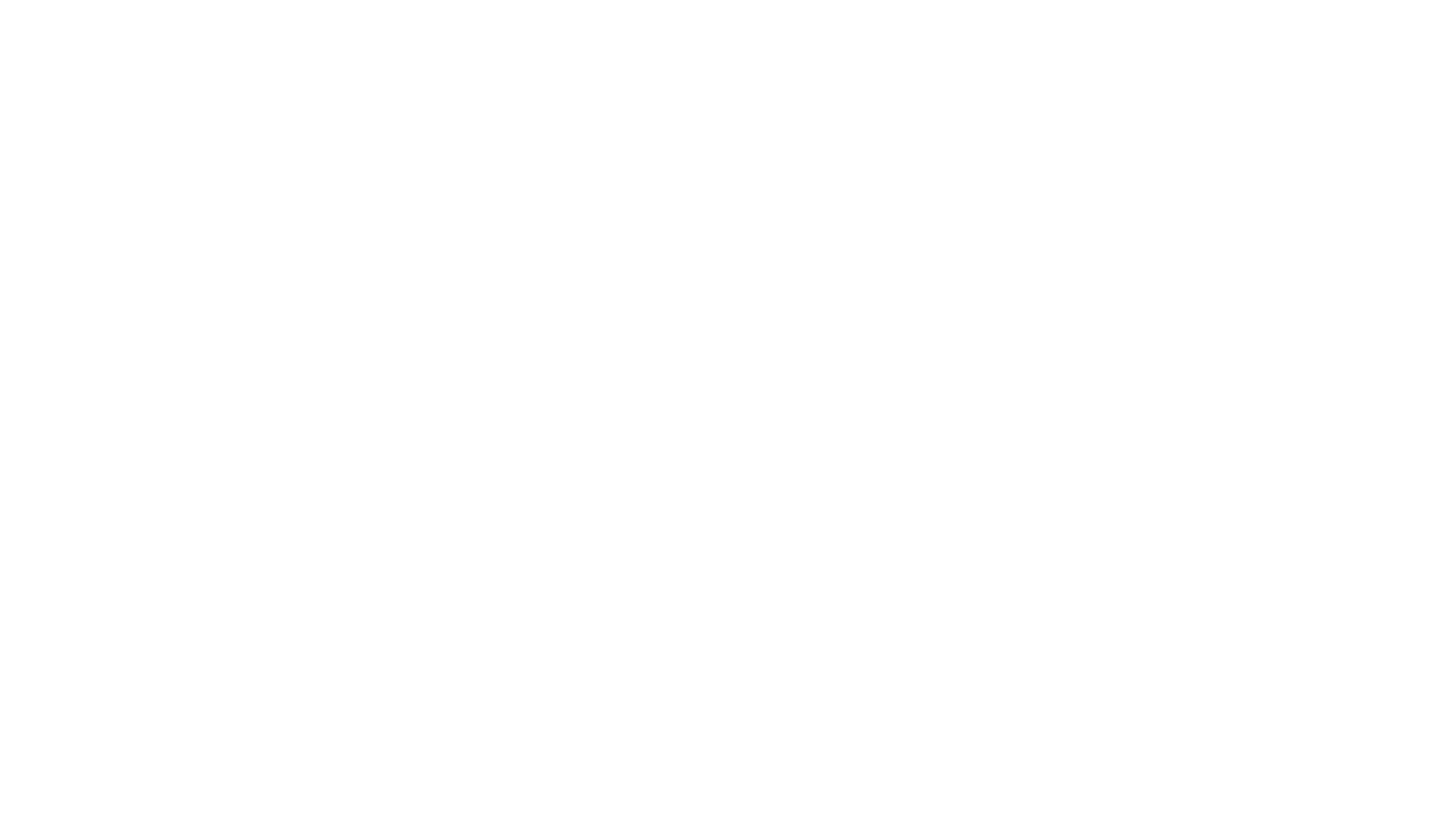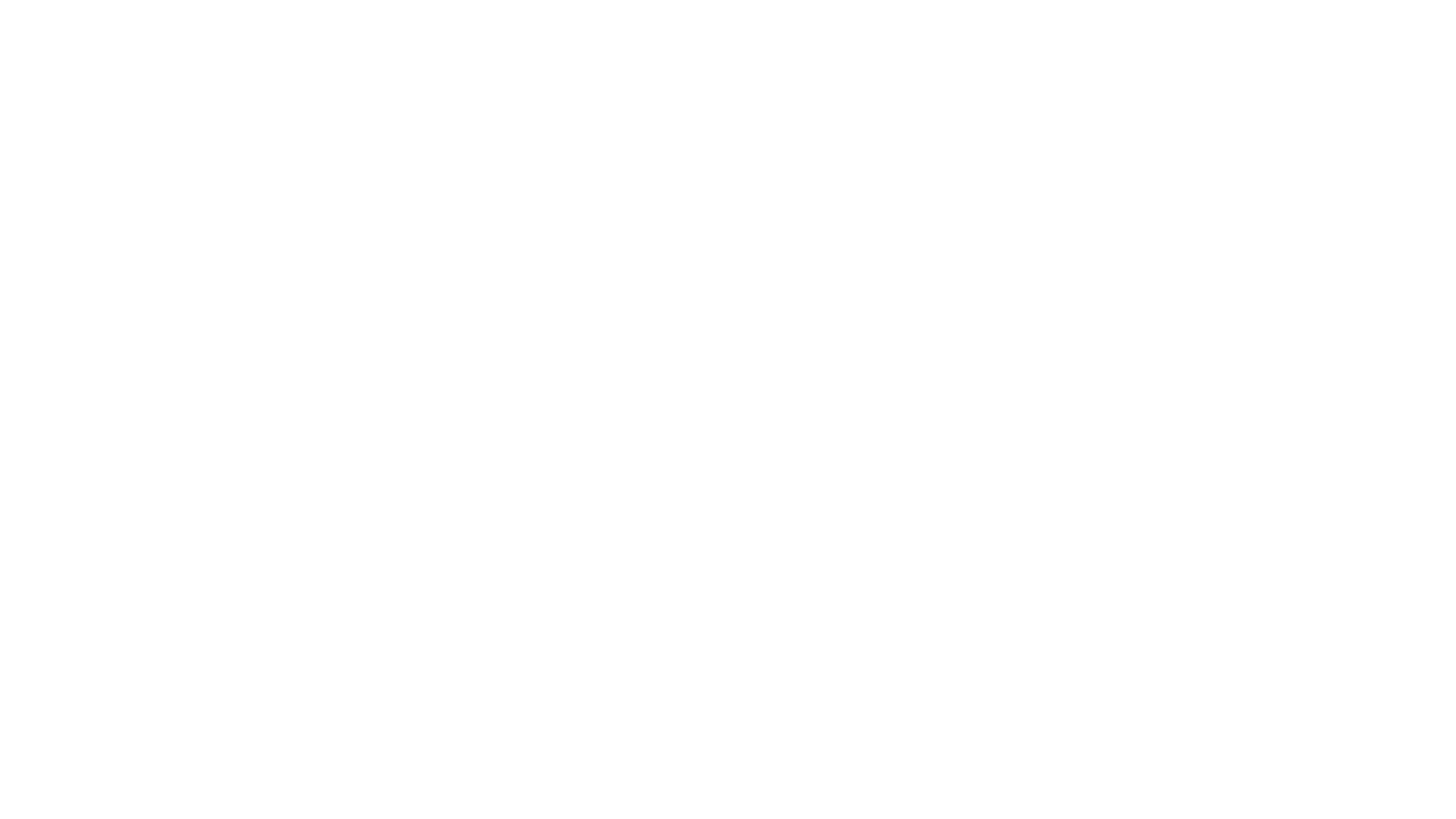Chile se encuentra actualmente en una encrucijada clave para su futuro regulatorio en tecnologías de información, ya que el Congreso está debatiendo un proyecto de ley que regula los sistemas de Inteligencia Artificial (IA). Los objetivos del proyecto, ingresado bajo el Boletín 16821‑19, son regular las tecnologías emergentes, proteger los derechos fundamentales de las personas, asegurar la transparencia de los sistemas y promover el desarrollo de la IA de manera responsable.
A lo largo de las últimas semanas, distintos actores del sector tecnológico nacional, entre ellos la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), han manifestado su preocupación por los efectos adversos que este proyecto podría generar, haciendo énfasis en que la sobrecarga regulatoria se ha convertido en uno de los mayores frenos al desarrollo económico del país.
Este no es un dilema exclusivamente chileno. Recientemente, una coalición de las empresas más grandes de Europa, incluidas Airbus SE, Mercedes-Benz AG y BNP Paribas Group, está pidiendo a la Unión Europea que congele la implementación de la normativa europea sobre IA, postergando su implementación por dos años, con el objeto de permitir que el bloque se mantenga al día con el ritmo de desarrollo en China y Estados Unidos
El impuesto regulatorio
El proyecto de ley de IA establece un marco regulatorio de cumplimiento obligatorio para todas las empresas involucradas en el desarrollo, distribución e implementación de tecnologías de IA. Bajo este esquema, se prevé que las empresas deban obtener autorización previa a la comercialización de los sistemas de IA, especialmente aquellos que tienen un alto riesgo para los derechos de las personas, y cumplir con una gran cantidad de exigencias técnicas y burocráticas.
Si bien la finalidad parece loable —proteger la privacidad, evitar el sesgo algorítmico y promover la transparencia— el impacto de estas cargas sin duda será sustancial para muchas startups y empresas tecnológicas locales.
En este contexto, el análisis económico del derecho (AED) resulta una herramienta esencial para evaluar los efectos no solo legales, sino también económicos de una determinada regulación. El AED analiza cómo las normas pueden generar incentivos y cómo los costos de cumplimiento impactan a los actores económicos.
Desde el punto de vista económico, el proyecto de ley implica costos elevados para las empresas, especialmente en términos de cumplimiento administrativo. Las cargas de documentación técnica y la necesidad de auditorías periódicas significan un esfuerzo considerable, sobre todo para las PYMES, que suelen carecer de los recursos necesarios para cumplir con las exigencias impuestas por la ley.
De acuerdo con el principio fundamental del AED, si los costos asociados con la regulación son superiores a los beneficios que genera la protección de derechos, el resultado es ineficiente, y por ende la regulación debe ser reconsiderada. En este sentido, el proyecto de ley en discusión sin duda desincentivará la innovación tecnológica, ralentizando el desarrollo de soluciones de IA que potencialmente podrían mejorar áreas como la salud, la educación y la productividad del país.
Además, la exigencia de notificaciones previas y la creación de una estructura de auditoría por parte de la autoridad regulatoria podría detener el ritmo de innovación, ya que las empresas tendrían que someterse a procesos de aprobación previa. Estos procesos podrían demorar semanas, meses o -considerando la actual práctica permisológica del país- incluso años, lo que es particularmente dañoso para una industria que muestra una velocidad de evolución asombrosa, como la de los sistemas de IA.
Por otra parte, la duplicación de la normativa internacional se convierte en otro factor crítico. Al aplicar una norma excesiva y exigente en un país con un mercado pequeño como Chile, se corre el riesgo de que las empresas ya sobrecargadas con regulaciones que ya existen en otras jurisdicciones de mayor escala vean a nuestro país como un obstáculo más que una oportunidad. Como consecuencia, podrían evitar operar en Chile, limitando su actividad a países con mercados más interesantes y entornos regulatorios más razonables y flexibles.
Este “impuesto regulatorio” afecta, especialmente, a las startups y empresas tecnológicas emergentes, que son las que generalmente enfrentan dificultades para competir en mercados con altos costos regulatorios. En definitiva, si bien la iniciativa busca establecer un marco robusto de protección, su exceso regulatorio podría perjudicar la innovación y la competitividad nacional.
La autorregulación como alternativa
En este contexto la autorregulación surge como una alternativa prometedora en la que las empresas, de ser necesario con el apoyo del Estado, desarrollan y siguen normas y estándares éticos propios, sin necesidad de un marco rígido regulatorio.
Un ejemplo destacado de este enfoque es el sistema AI Verify, desarrollado en Singapur, que proporciona una alternativa más ligera y accesible que la regulación tradicional, al mismo tiempo que asegura la fiabilidad y transparencia de los sistemas de IA.
AI Verify pone a las empresas en el centro de la toma de decisiones, permitiéndoles autoevaluarse y certificarse, en lugar de someterse a un proceso burocrático de autorización previa.
Las empresas pueden utilizar un kit de herramientas abierto que evalúa características clave como el sesgo algorítmico, la seguridad de los datos, la explicabilidad de los algoritmos y la responsabilidad ética. Las empresas que utilizan estas herramientas pueden obtener informes detallados que les permiten verificar si cumplen con los principios establecidos y ajustar sus sistemas para mejorar cualquier área donde no cumplan con los estándares.
La metodología empleada por AI Verify no se basa en una lista rígida de prohibiciones o directrices a seguir, sino en una serie de criterios de confianza que las empresas deben cumplir, los cuales están alineados con los mejores estándares internacionales en materia de IA.
AI Verify no fija un umbral único que todas las empresas deban alcanzar, sino que permite que cada organización demuestre su nivel de compromiso con la ética y la confiabilidad de sus sistemas, logrando certificar sus estándares.
Las certificaciones son efectuadas por evaluadores independientes que forman parte de la AI Verify Foundation, una organización sin fines de lucro creada para garantizar la integridad del proceso de certificación. Los evaluadores son expertos externos en IA, ética, ciberseguridad y otras áreas relevantes. Estos evaluadores no son empleados del gobierno ni de las empresas que buscan la certificación, lo que garantiza la imparcialidad del proceso.
A lo largo del tiempo, las empresas pueden optar por revalidar su certificación para garantizar que sus sistemas sigan cumpliendo con los estándares conforme evolucionan las mejores prácticas y la normativa global. De esta manera, promueve un enfoque de mejora continua, donde las empresas buscan superarse año tras año y ofrecer productos más confiables y éticos.
Las empresas que implementan AI Verify no solo demuestran que sus modelos son responsables y seguros, sino que también obtienen una ventaja competitiva en el mercado, obteniendo un sello de calidad que ayuda a las empresas a destacar y ser reconocidas como líderes en tecnología confiable, asegurando que los sistemas de IA que utilizan están siendo evaluados y monitoreados para garantizar que sus derechos no sean vulnerados.
En definitiva, este modelo permite una evaluación técnica independiente que garantiza la transparencia y responsabilidad, sin la necesidad de una intervención pesada y constante de una autoridad regulatoria que muchas veces ni siquiera tiene competencias técnicas suficientes. Las empresas que implementan AI Verify pueden demostrar que sus sistemas cumplen con estándares éticos y operativos adecuados sin necesidad de obtener aprobaciones previas para cada proyecto ni incurrir en riesgos de impagables multas.
La oportunidad
Chile se enfrenta a un dilema regulatorio en materia de IA. Por un lado, la protección de los derechos fundamentales de las personas es esencial, y el uso responsable de la IA puede tener beneficios profundos para la sociedad.
Sin embargo, el exceso regulatorio puede convertirse en un freno significativo para el progreso y el desarrollo del sector tecnológico local. La permisología, entendida como la acumulación excesiva de trámites, requisitos y barreras administrativas, ha demostrado ser uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y la inversión en el país, siendo particularmente dañosa en el sector tecnológico, donde la rapidez y la flexibilidad son cruciales para el éxito.
La IA es una tecnología en exponencial evolución, y las normas deben ser capaces de adaptarse rápidamente a sus avances. Las autorregulaciones sectoriales, como el modelo AI Verify, se presentan como un camino viable para evitar la sobrecarga regulatoria, promoviendo la innovación continua sin renunciar a la protección de derechos.
El proyecto de ley sobre IA que actualmente se discute en el Congreso de Chile es una oportunidad clave para replantear la forma en que Chile regula sus industrias tecnológicas. En lugar de seguir el ejemplo de países que imponen barreras regulatorias excesivas, como la Unión Europea, Chile podría aprovechar esta instancia legislativa para comenzar a ser un líder regional en desregulación inteligente.
Al adoptar modelos de autorregulación colaborativa, inspirados en la experiencia de Singapur y otros países, el país no solo podría proteger a las personas sino también fomentar el crecimiento de un ecosistema de IA competitivo. Un sistema similar a AI Verify es una opción viable para autorregular las tecnologías de IA.
Es hora de comenzar un desmantelamiento decidido e inteligente de la permisología que atrofia muchas de las industrias en Chile. La desregulación no implica eliminar la supervisión ni la protección; se trata de dar espacio a la innovación mediante normas más flexibles, adaptativas y alineadas con los principios globales, sin las barreras innecesarias que limitan el crecimiento. La autorregulación de la IA en Chile es una oportunidad para dar el primer paso hacia un futuro más ágil, innovador y ético, que coloque a Chile a la vanguardia de la innovación tecnológica en América Latina.
Hace unos días el Ejecutivo decidió quitarle urgencia al proyecto de ley, pero acaba de reponerla. Esperemos que esta breve pausa haya constituido la oportunidad para replantearnos la dirección en esta materia.